Buscar
Los mas solos de California
En la última década, Slab City ha ganado fama de mito: en pleno Desierto de Sonora, en una base militar abandonada, habita una comunidad donde cualquiera es bienvenido. Allí, rodeados de chatarra y al margen de la sociedad, un grupo de outsiders ha levantado un supuesto refugio. A pocos días de cerrar el 2017, un año que ha sido duro para los migrantes en Estados Unidos, dos chilenos de allegados en California nos internamos en la ruta en busca de esta Tierra Prometida.
Edición N° 152

Mayo-Junio 2018
Revista bimensual
Comprar edición impresaSumario
- Hacia dónde va el nuevo anarquismo
- Carta a Facundo (*)
- "En este país no es muy fácil rajar de la realidad"
- Cantores de propuesta
- Cómo vencer a la realidad
- La voz embarrada del cura Mugica
- La construcción de la "mala madre"
- La oscura trama de la apropiación de niños
- "No hay más espacio para una política de conciliación de clases"
- Los mas solos de California
- Norita Cortiñas en Lomas
Compartir Articulo

Frente a nosotros, en la habitación que aquí llaman "La Sala de Música" ("The Music Room"), la fotografía, de unos 80 por 50 centímetros y enmarcada en madera tallada, proyecta la divinidad de una estatuilla religiosa. Ubicada estratégicamente sobre un piano de cola, cuelgan a su alrededor: guitarras eléctricas, cables enrollados, tapas de neumáticos, calcomanías pegadas a muros y estantes, figuritas y trofeos cubiertos de polvo. Ese polvo que aquí, en el Desierto de Sonora, California, lo devora todo.
"Y el de la foto, ¿quién es?" le pregunto al Mago, lo más parecido a un guía turístico en este museo de chatarra llamado "East Jesus". Desde la imagen descolorida, un hombre joven, de unos treinta y tantos, gafas de cristal rojo, torso desnudo y panzón, sonríe asomado por la puerta de una combi. El anciano da un sorbo a su copa de vino y me muestra los dientes negros: "Oh, ese es Charlie".
"Charlie" es Charlie Russel, el difunto fundador de East Jesus. Sus cenizas se guardan aquí, en La Sala de Música, sitial apropiado para tan célebre personaje. Apenas unos minutos antes, Christopher, uno de los artistas que residen temporalmente en el museo, me ha contado la leyenda.
Russel fue la piedra angular. En 2007, renunció a su empleo y se mudó a Slab City, una toma de casas rodantes en mitad de la nada, mismo terreno que el artista Leonard Knight eligió en los ochenta como sede para su famoso monumento"Salvation Mountain". Por aquel entonces, Knight ya había empezado ganarrenombre gracias a su obra: una montaña de adobe, basura y miles de litros de pintura látex con la que buscaba profesar su amor por Dios. La intención de Charlie era unir fuerzas con Leonard, pero las cosas no habrían resultado como él esperaba. Aparentemente, habrían tenido visiones diferentes. Fue así que Russel decidió levantar su propio monumento, un jardín de arte chatarra que bautizó "East Jesus"; coloquialismo que significa "tierra de nadie".
Pero si Salvation Mountain, con sus senderos multicolores y su "GOD IS LOVE" en letras de un metro de alto, simula un Paraíso en la Tierra, East Jesus es todo lo contrario; un Jardín de los Lamentos habitado por maniquíes desmembrados, cadáveres de automóviles, figuras humanas ensambladas con piezas de electrodomésticos. Cables, clavos, vidrio roto, hojalata oxidada. Es como si todo aquí fuera, al menos en potencia, peligroso.
La más llamativa de las esculturas del museo se llama "TV Wall" y consiste en una muralla de aproximadamente tres metros de alto, veinte de largo, fabricada con carcasas de televisores viejos. En sus pantallas pintadas de blanco,se leen frases irónicas que cuestionan el rol de la televisión en la sociedad norteamericana ("don't be yourself", "free thought *only $89.99", "you need more stuff", etc). Su autor es Flip Cassidy.
Para nuestra suerte, Flip está hoy aquí. Lleva tres meses viviendo en East Jesus. "Estoy seguro de que a Flip le encantaría hablar sobre su trabajo. Vamos, vamos a buscarlo", dice el Mago mientras da golpecitos con su bastón en la alfombra persa que cubre el suelo de tierra.
"¿De verdad?", pregunto, incrédula. Me cuesta creer que un artista "famoso" acceda, así como así, a hablar con desconocidos. "¿No estarás riéndote de mí? ¿Me harás hacer el ridículo…?"
El Mago frunce el entrecejo. Veo deformarse el ying-yang que lleva tatuado en la frente."¿Por qué habría de engañarte? ¿Por qué haría algo así?", me pregunta.
Por un momento, siento que he cometido un error terrible: lo he ofendido en lo profundo de su ser. Gesticulo. Intento explicarle que, a veces, las personas hacen esas cosas. "Tranquila. Aquí no somos así," sonríe, esos dientes negros otra vez. "Pero sé que algunos pueden ser verdaderos imbéciles, cuando quieren serlo. Entiendo el mundo del que mundo vienes."
Pero el Mago no tiene idea de qué mundo vengo. O que mi mundo ha cambiado más en los últimos doce meses que en una vida completa. A mediados de 2016, mi esposo y yo aterrizamos en California, a bordo de un avión proveniente de Chile, con sólo tres bolsos y dos visas: una de estudiante, la otra de cónyuge. Los primeros meses nos desenvolvimos como lo haría un turista, cautivados por lo limpio de las calles, lo puntual del transporte del público, lo cordial de los locales. Pero la fachada sólo puede sostenerse por un margen de tiempo. En eso se diferencian turista y migrante: el primero regresa a casa antes de que la ilusión se venga abajo; el segundo, a menudo, debe hacer lo posible para no quedar atrapado bajo los escombros.
En poco tiempo descubrí que, para el norteamericano promedio, Sudamérica es como una masa densa y homogénea, cuyos habitantes se agrupan todos bajo una misma etiqueta: "latinos" –quienes, por lo demás, no somos particularmente apreciados–. Con el paso de los meses, la experiencia cotidiana fue mutando, trajo consigo un nuevo trato: insultos en la calle, miradas incómodas al entrar a una tienda, la indiferencia de la mesera en el restaurant, la sensación de ser bicho raro. Como resultado, es difícil no volverse en extremo consciente de tu persona, como si te sintieras obligado a caer bien,a demostrar que eres digna de estar aquí. Tampoco ayudó que tres meses después de nuestra llegada saliera electo presidente Donald Trump, ni que su primer año de gobierno estuviera marcado por discursos y medidas anti migratorias aplaudidas por muchos. En octubre pasado, el gobernador de California firmó un decreto que declaró el estado "santuario" para los inmigrantes. Así y todo, hay días en que te levantas y debes desviar la mirada del espejo para no preguntarte a ti mismo: "¿Qué estoy esperando para volver a mi país?"
Poco después del triunfo de Trump, leí un artículo online que hablaba sobre Slab City y la describía como "el último lugar libre de América". Una comunidad para rezagados, levantada en los sesenta sobre los restos de una base militar abandonada, adonde habían emigrado hippies de antaño y subversivos de hoy. En el último año, mi mente ha viajado una y otra vez hasta este lugar buscando alivio –la ilusión de un mundo de iguales, donde hombres y naturaleza viven en comunión–. Donde el ser "distinto" es un punto a favor.
Hoy, un año más tarde, estoy aquí, cubierta en polvo, de pie frente a un anciano de barba canosa y nombre místico que me recuerda, sin quererlo, mi condición de forastera.
***
Sentado bajo el umbral de la puerta abierta de su casa rodante, Flip prende un cigarro y se rasca los codos resecos. Viste una camiseta desteñida, jeans rasgados en las rodillas, los pies descalzos. "Ugh, mi mente no está funcionando hoy", responde cuando le pregunto qué significa, para él, su obra. Le digo que no hay apuro, que tenemos tiempo, que me cuente desde el principio.
Pero la historia de "TV Wall" tiene menos misticismo del que esperaba. Comenzó como un proyecto de escenografía para un show de la banda de Cassidy: eran treinta televisores, con mensajes escritos, amontonados al fondo del escenario. Pero una vez cumplida su función de utilería, los artefactos se tornaron un estorbo. Cassidy no quería deshacerse de ellos, pero tampoco sabía dónde guardarlos, hasta que oyó hablar de East Jesus. Consiguió una camioneta y reconstruyó su muro, esta vez en medio del desierto –un poco irónico, si se piensa que Slab City está a solo 75 kilómetros de la frontera con México–.
Mientras Cassidy relata cómo fue que llegó a este lugar, lo único que puedo pensar es que quiero –necesito- preguntarle por Trump. Pero temo asustarlo. Las personas en este país rehuyen hablar de política en público. Por fin, me lanzo, y distraída, como quien no quiere la cosa, le pregunto si acaso cree que el "political statement" que hace East Jesus es también una crítica a la política tradicional, a los partidos…"¿al Presidente?".
Pero su respuesta es escueta. Cassidy dice que la gente viene aquí "para alejarse del show". Lo que me obliga a suponer que, para él,lo que haga y diga el gobierno es parte también de ese "show".
"¿Crees que el triunfo de Trump tuvo algún efecto en Slab City?"
"No lo sé."
Suspiro. Permanecemos en silencio un momento. "¿Crees que seguirás añadiéndole televisores a tu 'TV Wall'?" pregunto finalmente, cambiando el tema.
"Oh, sí. Al menos mientras la estructura aguante".
"¿Sabes que escribirás en las pantallas?"
"Bueno, a veces escribo cosas que se me ocurren… Otras veces escribo cosas que me dicen mis amigos. Pero ya se me están acabando las cosas que decir, así que estoy pensando en pintar la bandera de Estados Unidos".
Y así, de pronto, el muro en el desierto ya no es solo un muro. Ahora es un símbolo del Imperio.
***
Lo primero que llama la atención al entrar a Slab City, además de la dolorosa cantidad de chatarra por doquier, es la separación claramente demarcada entre los terrenos ocupados. Contrario a lo que uno esperaría de una comunidad hippie, hay varios metros de desierto, muros de basura o alambre de púas alrededor de las casas rodantes y chozas de paneles. Las casas tienen pórticos improvisados, donde a veces hay un perro amarrado, y antejardines –cubiertos en basura,sí, pero antejardines al fin y al cabo–. Los caminos de tierra, también, han sido delimitados por un montoncito de piedras aquí, un retrete abandonado allá, a pesar de que casi no hay autos. Es como si el diseño urbano buscara recrear el clásico barrio de suburbio del viejo Sueño Americano.
Sin señal de internet, guiados por carteles pintados a mano, nuestro auto se interna entre las callecitas imaginarias. Pasamos de largo frente a un escenario al aire libre, con sillones viejos en vez de butacas y letras blancas en un muro que escriben "The Range". Al final del camino principal, un letrero nos conduce hasta la biblioteca comunitaria "Lizard Tree", abierta 24 horas, donde los libros se prestan por tiempo ilimitado. Al dar vuelta a una esquina, descubrimos un hogar para osos de peluche abandonados y, un poco más allá, dos enormes tanques de agua en desuso cubiertos en sicodélicos grafitis. Nos devolvemos, seguimos andando. Entonces, un cartel llama nuestra atención: "Slab City Hostel". En la entrada hay una escultura de fierro de tres metros de alto, con campanas que se mecen al viento.
No hay timbre. Grito hacia adentro por entre las grietas del portón. Se asoma un hombre flaco y encorvado que viste falda y una barba hasta el ombligo. Le pregunto cuánto sale la noche. "La tarifa es de 40 dólares…". Antes de que alcance a responder, el viejo se adelanta: "O… ¿qué les parece 30?".
El hombre abre el portón. "Mi nombre es "Caballo Blanco" ("White Horse"), aunque mis padres me llamaban 'Bob'". Ríe. Reímos también. Todos reímos juntos. Me pregunto si así se sentirá "ser comunidad".
Nos invita a seguirlo hacia el interior del hostal que es, en realidad, una estructura amorfa ensamblada con malla kiwi y paneles pintados de colores. Adentro, en lo que vendría a ser el lobby, hay un par de sillones apolillados y un cajón que hace de mesita de centro. Sobre él, descansa un mazo de cartas de tarot y frasquitos con marihuana –toda una industria legal en California–. Desde un rincón, un huésped nos saluda.
"Él es Daniel", se apura a explicar nuestro anfitrión. Continuamos con el tour. El Slab City Hostel es un laberinto. Además del lobby y la habitación de Caballo Blanco, el resto son espacios al aire libre y casas rodantes viejas que hacen de dormitorios. En la parte trasera están las letrinas, y a un costado hay un patio cerrado con colchonetas, sillones viejos, un lugar para hacer fuego y un columpio artesanal que cuelga de una estructura de diez metros de alto. En los rincones se amontonan tesoros: cuernos, atrapa sueños, botellones, telarañas, libros con páginas arrancadas, calendarios de hace una década. Suculentas y cactus por doquier. Es como si el lugar respirara, ose retorciera,cuando uno no está mirando.
En nuestra habitación, una casa rodante junto a una mesa de picnic, hay un colchón un poco ladeado, un montón de colchas revueltas y una puerta de la que sólo queda el marco. Del umbral cuelga una frazada para impedir que se cuele el frío.
"Este tráiler es muy especial para mí, ¿you know? En él viajaba cuando vine a parar a este lugar", cuenta Caballo Blanco, mientras contempla nostálgico el gran agujero en el costado del vehículo donde alguna vez existió una puerta. Me contará más tarde que hace un año que vive aquí, que compró el hostal al dueño original –un tal "Balú"– y que no sabe cuánto tiempo se quedará. Aparentemente, esa es la tónica aquí.
Sólo un grupo muy reducido vive en Slab City durante todo el año. Los demás aterrizan entre noviembre y marzo, cuando el sol es soportable y el viento refresca. A este tipo de viajeros se les conoce como "snowbirds" ("pájaros invernales") porque vienen a pasar el invierno y luego, al llegar la primavera, emigran escapando del calor.
Caballo Blanco nos regala una fotocopia de un mapa dibujado a mano. "SLAB CITY USA" reza el título en manuscrita. En él figuran las "calles" y sus nombres, y la condición de los caminos, en su mayoría no pavimentados. También aparecen algunos destinos locales, como el "Cementerio de Mascotas" o el "Pantano". Esa tarde, antes de que caiga el sol, salimos a pasear y terminamos en unas termas de agua caliente ("Hot Springs", según el mapa). Esperamos el atardecer flotando en ropa interior. Cuatro jóvenes desnudos, con rastas y tatuajes, chapotean a pocos metros en la orilla. Se lavan el pelo con botellitas de shampoo, mientras escuchan música electrónica en un parlante portátil.
Al anochecer, la temperatura cae a 8°. De vuelta en el hostal, salvo por una que otra ampolleta led, todo se cubre de negro. Decidimos abrir una botella de vino y encaminarnos hacia el patio común en busca de otros viajeros. Antes, pasamos por la habitación de Caballo Blanco para pedir un par de copas. Al abrir la puerta, me golpea en el rostro una ola de calor.
"Oh, yes, yes, come in, déjenme ver qué tengo por aquí", dice el anfitrión, y se encamina hacia el fondo de su dormitorio donde, descubro atónita, se ubica una mini cocina americana. Hay también una cama de dos plazas, un televisor pantalla plana,un calefactor eléctrico que sopla un chorro de aire caliente, el suelo alfombrado, el interior de la pieza iluminado por varias lámparas.
"Guau. Qué elegante habitación tienes aquí, Caballo Blanco", no puedo contener mi asombro. Apenas unos minutos antes, hemos pasado por la "estación de recarga" a conectar nuestros celulares a los únicos dos puntos de corriente disponibles para huéspedes. Uno estaba ocupado.
En el patio cerrado, tres viajeros charlan en la oscuridad. Uno sostiene una guitarra. El otro acaricia a un pitbull en la cabeza, el animal sentado a sus pies. Los ilumina, apenas, una luz titilante que proviene de la cocina al aire libre.
Repartimos un poco de vino como prueba de nuestra buena fe. Queremos causar una buena impresión; al fin y al cabo, tal vez esta noche encontremos entre los presentes un potencial aliado, alguien con quien podamos charlar, reír –con pesar– y reflexionar sobre lo que el 2017 ha significado para los de nuestro tipo.
El hombre del perro se acerca cojeando y nos ofrece una pipa cargada con marihuana. De a poco se va dando ese diálogo habitual entre viajeros: "¿de dónde eres?", "¿cuánto tiempo piensas quedarte?","¿hacia dónde vas?".
Todos los presentes provienen de alguno de esos estados norteamericanos en el medio, o en el sur, que,a nosotros, los extranjeros, siempre nos suenan igual (¿Missouri? ¿Mississippi? ¿Minnesota?). Max, de unos veinte años, abraza su guitarra mientras cuenta que viaja a dedo, tocando música en bares. Lleva un mes en Slab City y pronto, no sabe con exactitud cuándo, seguirá camino a la costa. Luego le toca a Daniel, el tipo que hemos visto esta tarde al llegar al hostal. También está de paso. Viaja en moto, una Harley negra de manubrio cromado estacionada afuera. Lleva dos noches aquí, mañana enfilará hacia un pueblo cercano.
El viento del desierto sopla frío. Alguien se ofrece a prender un fuego.
El último en contar su historia es Sam, quien un rato antes nos ha ofrecido su pipa. Lleva el pelo a lo Kurt Cobain y una camisa de leñador. Desde su silla frente a mí, tira palitos al fuego. Aunque al principio me había parecido el más hosco de los tres, pronto me doy cuenta de que no sólo no tiene problema con hablar de sí, sino que parece disfrutarlo. En un acento cantadito, relata que quedó varado en Slab City hace dos semanas, cuando chocó su camioneta, arruinándola por completo. Está ahorrando para comprar una nueva y dirigirse hacia la Bay Area. Viaja con dos perros, el pitbull y una chihuahua que el día del accidente salió volando por la ventana y resultó por milagro ilesa. Tiene 41 años, aunque se ve de 50. Fuma. Su cojera se debe a un problema congénito en su cadera. No tiene seguro médico. Vende chatarra. Es un YouTuber amateur. Todo esto aprendemos de él, en cuestión de veinte minutos.
Al fin, llega nuestro turno. Yo anuncio que somos de Chile y me preparo para responder, con gusto, preguntas curiosas. Los demás asienten."Yo he estado en Ecuador" dice alguien, y yo sonrío mientras pienso: "Claro, porque para ustedes Ecuador y Chile, y Bolivia y Colombia, somos todos lo mismo". No hay preguntas. Nos quedamos en silencio,mirando las estrellas, oyendo el fuego crujir. De pronto, Sam saca su celular. "Woooooow", se agarra la cabeza y le muestra la pantalla a Daniel: "Look, man. ¡Mi nuevo video en Youtube ya tiene catorce reproducciones! This is sick". Fin de la conversación.
De camino de vuelta al tráiler, pasamos por la pieza de Caballo Blanco. Adentro se escucha,a todo volumen y en sonido estéreo, la tele encendida.
***
Salvation Mountain, la montaña arco íris que Leonard Knight tardó tres décadas en construir, se distingue con facilidad a un costado del camino,a la entrada a Slab City. Aunque en fotos el monumento parece más grande, aun así no deja de deleitar al viajero que lo avista a la distancia. En medio de un desierto marrón, bajo el sol implacable, manantiales de colores brotan entre las grietas, pintando ríos, pastizales, campos floridos. Lo lleva a uno a preguntarse si acaso Knight habrá elegido este lugar, árido y vacío, como parte de su mensaje. Tal vez lo que el artista quería decir con su obra era no sólo que existe esperanza. Tal vez, lo que él quería decir era que la esperanza existe, incluso aquí.
***
Observo el sol asomarse por las montañas color ceniza, su luz se cuela entre las persianas semi abiertas de mi tráiler. Me revuelvo entre las frazadas. No he pasado buena noche, así que intento, infructuosamente, dormir un poco más. Al fin, me rindo. Salto fuera de la cama, zamarreo a mi esposo, le pido que salgamos de aquí. Necesito café. Y una conexión a Internet para combatir la soledad.
El día anterior, Caballo Blanco nos ha mostrado en el mapa un lugar llamado "Oasis Club", junto al dibujito de una palmera: "Aquí se reúne la gente por las mañanas a conversar, tomar café, intercambiar marihuana". Allá nos dirigimos.
Afuera del local, una chabola de paneles de madera prensada y techo de latón, unos diez autos y casas rodantes enfilan estacionados. La gente se amontona en la entrada,como lobos marinos bajo el sol. Hay un par de mesas de picnic, sillas, bicicletas, perros vagos, niños rubios con rastas que juegan a tirarse piedras. Nos bajamos del auto y caminamos tratando de no llamar la atención. Somos, claramente, forasteros, ¿aunque no lo son todos aquí?
El Oasis Club opera como un centro de reunión, donde los socios pagan 10 dólares mensuales por acceder a una conexión de Wifi y participar en eventos sociales organizados por la comunidad. De un panel cuelga una pizarra blanca con fechas para las "ollas comunes", los nombres de los asistentes, y qué debe traer cada quien –Caballo Blanco, me fijo, figura en el listado de comensales–. "El internet es sólo para socios", nos indican, no se hacen excepciones. El café, en cambio, se vende a un $1 dólar, aunque cada uno debe traer su propia taza. Menos mal tenemos un par de vasos de papel en el auto. Nos auto-servimos un par de cafés aguados con leche en polvo y, sin mucho más que hacer, nos sitiamos en un rincón a observar.
El Oasis Club es, por lejos, lo más "comunitario" que experimentaremos durante nuestra visita. Por primera vez vemos a un grupo importante de personas compartir con soltura, un grado de interacción que en rarísimas ocasiones hemos presenciado desde que llegamos a Estados Unidos. Además, pareciera existir cierta organización implícita. Adentro, a la sombra y en la mesa más cómoda, se sientan los ancianos. Conversan mientras rellenan sus pipas eléctricas con wax (cera de marihuana que se vende como pan caliente en California) y los demás se acercan respetuosos a tomarles las manos y sonreírles. Afuera, en cambio, la gente se dispersa por aquí y por allá, en bancas, troncos o en el piso, sin orden de edad o rango aparente. Hombres de mediana edad con barba de varios días; adolescentes vestidos con camisetas agujereadas, guantes sin dedos, gorros raros y pañoletas –parecen el elenco de Mad Max. Algunos aún llevan las mochilas pegadas a la espalda. Enrolan tabaco y comparten cigarrillos, o escuchan distraídos a una pareja que entona un improvisado blues. Él, camisa a cuadros, toca la guitarra. Ella, pies descalzos, cabello blanco cubierto por un pañuelo rosado, se mece como una espiga al ritmo de su violín. La gente aplaude, animosa, y luego continúa con sus conversaciones.
Reconozco entre los presentes a los jóvenes que la tarde anterior se bañaban conmigo en el pozo de agua caliente. Se ponen de pie, caminan unos metros y arman un círculo. Alguien saca una pelota de goma, la lanza en el aire, le pega con la rodilla, el talón, se la pasa a otro. Al siguiente se le cae, vuelve a empezar. Los demás le echan ánimo. No hay apuro. No hay mañana. No hay nada más que hacer aquí que ver el sol arrastrarse. Qué importa Trump, qué importan sus anuncios xenofóbicos. Qué importa que el país se vaya por el desagüe. Lo único vital es cuántos días quedan para marzo. Entonces buscarán otro destino, uno que se acomode mejor a sus necesidades.
***
Antes de tomar la autopista rumbo a Bombay Beach y emprender la ruta de vuelta, nos detenemos en Salvation Mountain. Salvo cuatro turistas japonesas que no dan tregua a sus selfiesticks, somos los únicos en el lugar. Escalo el sendero de pintura hasta lo más alto de la montaña. De pie detrás de la letra"O" –en "G O D" –vislumbro, a lo lejos, la vieja camioneta cubierta en mensajes cariñosos que habitó Leonard Knight mientras construía su montaña de amor. Sin luz, sin gas, sin ducha, sin Netflix. Durante veintisiete años, antes de ser trasladado en 2011 a un hogar y fallecer tres años después, Leonard vivió aquí, solo. De día recibía a los turistas, pero al caer la noche se encontraba a sí mismo, otra vez, solo. Lejos, a oscuras, en silencio. Solo. Lo lleva a uno a preguntarse si acaso no habremos malentendido su mensaje de esperanza. Si acaso lo que el artista quería en realidad decir era que la esperanza estaba aquí, precisamente en su soledad. Y que eso de ser comunidad no es más que un invento.
Comentarios
Bernardita García J.
Otros articulos de esta edición
 Nota de tapa
Nota de tapa
Hacia dónde va el nuevo anarquismo
En nuestro país, la desaparición y el asesinato de Santiago Maldonado volvió a posicionar al anarquismo en la escena política. ...
 La otra Historia
La otra Historia
La oscura trama de la apropiación de niños
Mientras hoy un sector de la sociedad (muy ligada a la iglesia) se manifiesta “a favor de la vida” para ...
 Entrevista con Guillermo Saccomanno
Entrevista con Guillermo Saccomanno
"En este país no es muy fácil rajar de la realidad"
Si todo documento cultural es una crónica de la barbarie, como definió Walter Benjamin, entonces la literatura de Guillermo Saccomanno ...
 Dossier. Músicos populares y conciencia ambiental
Dossier. Músicos populares y conciencia ambiental
Cantores de propuesta
En los últimos años, se multiplicaron las movilizaciones en la provincia de Córdoba frente a la expansión del monocultivo sojero ...
 Editorial
Editorial
Carta a Facundo (*)
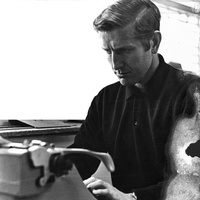 Adelanto
Adelanto
La voz embarrada del cura Mugica
Nelly Benítez es una militante barrial con un anecdotario tan grande como su corazón murguero, construido en sus cincuenta años ...










